PRESENCIA DE MAR
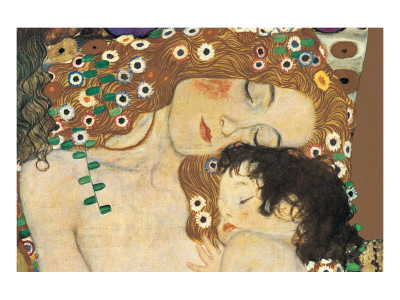
Pero del mismo modo
al recuerdo se vuelve igual que a los veranos,
con ganas de tocar el mar,
como un tiempo más nuestro,
la leyenda arruinada del nosotros más puro,
una memoria de la felicidad
que duele (“Fotografías veladas por la lluvia”-Luis García Montero)
En un principio a mi madre no le gustaba el farmacéutico, le parecía los que a todos, estirado y pretencioso, con ese olor a pastillas de regaliz y esa forma de observarte por encima de las gafas.
Era cuando vivía mi padre, cuando los domingos eran de verdad un día largo y soleado, repleto de posibilidades.
El único día que mi padre no estaba atado al volante de su camión.
Madrugaba para prepararse la bañera, la llenaba de sales, toda la casa con presencia de mar, cantaba La Violetera mientras se otorgaba su lujo semanal sumergido en espuma. Al mismo tiempo mi madre abría las ventanas de par en par, se planchaba su mejor vestido y descolgaba el teléfono para encargar un pollo asado con las patatas muy hechas y un frasquito de alioli.
Transcurrido el tiempo he aprendido que los rituales son lo más parecido a la felicidad, un camino seguro.
Salíamos a tomar vermú cogidos de la mano, conmigo en medio, cualquier acera se nos quedaba pequeña, mi padre me había rociado con su colonia y yo me sentía un hombre adulto detrás de aquellas gafas de sol de plástico, calzado con los zapatos de los domingos que me rozaban por todas partes y sonaban al caminar.
Tener ocho años es garantía de que nada perdura.
La pizarra estaba llena de números cuando me sacaron de clase.
Luis Valero me lanzó un fragmento de tiza mientras recogía mis cosas.
Los asientos del despacho del director se pegaban a las piernas.
Se recuerdan nimiedades con la fuerza de un incendio sobrecogedor.
Será cuestión de supervivencia.
Lo siguiente es negro y gris, silencio, una oquedad descomunal y fría en medio de una soledad que llega apartándolo todo sin miramientos para instalarse definitivamente.
A mi madre se le quedaron muy marcados los huesos de la cara, le costaba mirarme a los ojos como le costaba caminar, subir las escaleras, hacer cualquier cosa.
Me ponía la cena recién hecha frente al televisor y se acostaba.
Desde el salón la oía llorar despacio, entonces subía el volumen del aparato y necesitaba grandes cantidades de agua para conseguir tragar los bocados de la cena.
En esas estábamos cuando una noche sonó el timbre y en el umbral de casa apareció el farmacéutico, sin gafas ni bata blanca, pero oliendo a pastillas de regaliz.
Miró por detrás de mí buscando a alguien que no era yo, y suspiró imperceptiblemente, resignándose a tratar conmigo.
Traía para mi madre unas infusiones que le ayudarían a conciliar el sueño.
Me dio indicaciones de cómo preparárselas, “Créeme, sé por lo que está pasando”, imposible, pensé, es imposible que lo sepas, pero no se lo dije, y antes de marcharse echó un último vistazo a la servilleta que todavía colgaba de mi cuello: “Procura no mancharte tanto”, me dio la espalda y se marchó, todavía recuerdo el sonido de sus pies grandes, de hombre corpulento, bajando las escaleras.
Se coló en nuestra vida como se cuelan las hormigas por cualquier rendija, despacio y constantemente, sin avisar.
También se había quedado viudo joven (aunque esto último nunca lo pareciera), tenía una hija cinco años mayor que yo, se llamaba Tatiana y estaba interna en un colegio de monjas, sólo salía por vacaciones, era muy buena estudiante y en casa le llamaban Tati.
De todo esto me fui enterando por mi madre cuando comprendí que ya era demasiado tarde para retroceder, que mansamente se había conducido hasta la boca del lobo.
Prendí mi última bengala: “No nos hace falta nadie mamá, sigamos hacia delante, yo te cuidaré”
Ella se descompuso rompiendo a llorar, escondió la cara entre las manos, hacía frío en mi habitación pero ninguno nos dirigimos a cerrar la ventana, como si se tratase de un juego en el que pierde quien primero cambia de postura.
De repente adoptó un gesto colérico o desesperado, me zarandeó cogiéndome del brazo:
“¡No seas egoísta! ¿no ves que tu madre no puede estar sola?”
Nunca volví a escucharle aquel tono de voz, dos meses después se casaron por el juzgado y nos trasladamos, cargados de bolsas y maletas, al piso de Don Nicolás, justo encima de la farmacia.
Nuestra antigua vivienda era alquilada, ni siquiera los muebles nos pertenecían, así que, aunque todavía siga soñando con aquella casa, el traslado material no fue costoso. Estrené dormitorio con cama abatible y una gran mesa de estudio en lo que había sido una habitación de plancha y usos múltiples.
Tenía un pequeño balcón que daba a un patio interior, salpicado de tendedores y ventanas de cocina por las que escapaban voces distintas, canciones de radio, llantos de bebé. Aquel balcón me mantuvo conectado a la realidad de los demás, a otras formas de estar vivo, lo recuerdo gratamente.
El farmacéutico me pidió que le llamase Don Nicolás de momento, pero ya nunca me molesté en llamarlo de otra manera, era un maniático del orden y la limpieza, cada noche, antes de irse a dormir, pasaba revista, no sólo de la casa, también revisaba mis uñas y me hacía enseñarle los dientes, como un caniche bien amaestrado.
Trabajaba muchas horas y no incordiaba demasiado, mi madre comenzó a trabajar mano a mano con él en el almacén y apenas nos veíamos, cuando regresaba a casa a mediodía tenía la comida sobre la encimera de la cocina con una nota que indicaba cuanto debía calentar cada plato.
Varias veces a modo de rebeldía tiré a la basura los alimentos sin ni siquiera probarlos y sin tratar de esconderlos entre el resto de desperdicios. Jamás me llamaron la atención.
Sé, porque mis orejas estaban en permanente alerta, que el farmacéutico procuró para mí la misma enseñanza escolar que recibía su hija, trató de convencer a mi madre sobre los beneficios de un internado y aún no sé por qué ella jamás cedió: “Se me muere de pena”, concluía.
Sin embargo cortamos toda la relación con mi familia paterna, Don Nicolás no quería extraños pululando a su alrededor: “El pasado es un lastre que nada resuelve”. Ni siquiera me daba las cartas que en Navidad o por mi cumpleaños me enviaban mis primos y abuelos.
Cuando conocí a Tati me pareció irreal. Tenía la piel extremadamente blanca, el cabello lacio y rubio, los ojos claros, sin expresión. Llegó a principios de verano arrastrando una enorme maleta en un ejercicio que me pareció titánico dada su delgadez.
“Así que tú eres el nuevo”… me dijo, y trató de sonreír sin ganas.
Se metió largo rato en su habitación, la única de la casa cerrada con llave, antes había pasado por la farmacia, puesto que descubrí el rastro del carmín de mi madre en una de sus mejillas. Encendí la tele y me puse a verla como me gustaba, sentado en el suelo, cuando Tati salió de la habitación lucía un vestido corto de algodón blanco, que todavía resaltaba más su imagen etérea, iba descalza y se colocó a mi lado.
“Tu madre parece maja, no sé como puede aguantarlo… mi padre es un tipo insoportable. ¿Qué tal te tratan?”
Debí mostrar una expresión alucinada, porque entonces ella se rió descubriendo una boca grande, de labios apenas definidos.
Cuando los adultos estaban presentes desplegaba un amplio abanico de cortesía, educación y cordialidad en su justa medida. Cumplía a la perfección su papel de señorita criada en colegios caros. Pero al finalizar la función se desmaquillaba, mostraba su auténtico rostro, aséptico y un tanto marchito, su desilusión era tan evidente como su color de piel.
Conseguía del padre lo que quería, así que aquel verano me llevó a la piscina, al cine al aire libre y al parque de atracciones, me enseñó los nombres de las estrellas y los bailes de moda y hasta permitió que diese un par de caladas a sus cigarrillos extralargos.
Pero a pesar de todo había algo en ella, alrededor de ella, una barrera invisible, con la que chocabas de frente si pretendías acercarte demasiado.
Volvió al Colegio sin despedirse de mí.
La puerta de su habitación regresó a su hermetismo (sólo roto por la presencia de su padre que entraba a limpiar semanalmente) hasta Navidad, cuando reapareció de nuevo, envuelta en mil capas, su cara menuda y afilada casi desapareciendo entre la enorme bufanda y el gorro de piel. Algo había cambiado. Le brillaban las pupilas como si tuviese fiebre. Sus modos eran los mismos, esa manera de aparecer y desaparecer, ser sutil y al mismo tiempo vehemente, presencia y ausencia, pero con un toque diferente, un atisbo de improvisación en los gestos, cierto empuje real en la mirada.
“Estás rara” le dije mientras comprábamos los regalos de Navidad escrupulosamente encargados por su padre.
Y se rió como aquella primera vez frente al televisor.
“Soy rara” matizó.
Éramos unos críos acostumbrados a ríos de aguas bravas, a mantenernos a flote en medio de nuestra propia soledad.
En aquella casa las Navidades nunca fueron bulliciosas ni alegres, ni siquiera festivas. Nada de grandes cenas, ni de brindar o adornar la mesa; misa del gallo, discurso del rey, algún programa de entretenimiento, poco más… en las antípodas de lo que habían sido esas fiestas con mi padre, y que mi madre, abducida por su nueva vida, había parecido olvidar.
El día de Nochevieja acompañé a Tati a una cabina de teléfonos en la que estuvo metida más de tres cuartos de hora hablando con alguien, no podía escuchar lo que decía, pero contemplaba absorto una variedad de gestos que nunca le había descubierto, pasaba de la risa al llanto, de aplaudir a comerse las uñas, de dar saltos a sentarse en el suelo tirando del auricular.
Cuando terminó tuve que jurarle silencio absoluto sobre esa llamada… me revolvió el pelo, caminamos despacio con las piernas entumecidas por el frío
“¿Sabes? En otro lugar y en otra vida habríamos llegado a ser verdaderos hermanos”
No entendí lo que quiso decirme.
Se marchó de nuevo sin mediar despedida y al día siguiente el mundo aritmético de Don Nicolás se descompuso en mil aristas y vacíos, sembrando de agujeros negros el pasillo.
Al parecer Tatiana nunca volvió al Colegio, y al no presentarse ni dar razón alguna la dirección llamó a su padre, que removió cielo y tierra encolerizándose, que descubrió que su niña modelo no había cogido el tren que debía, sino otro que la llevaba directamente a los brazos del hombre con el que se había fugado, un jardinero del colegio, casado y con dos niños chicos.
Me sometieron a un interrogatorio propio de la Interpol.
Junto a la única lámpara del salón que podía encenderse después de las seis de la tarde me preguntaron si Tatiana me había contado algo el tiempo que habíamos estado juntos por Navidad.
Negué con la cabeza sin enfrentar la mirada desbocada del farmacéutico.
“Es importante cualquier detalle Marcos, por pequeño que te parezca”
Mi madre utilizaba un tono persuasivo y envolvente, casi me dejo llevar si no es por la irrupción de su marido.
“¡Pero qué le va a contar a este payaso!... ¡Mírale, no es más que un bobo que no se entera de nada!”
Se hizo un silencio que cortaba como el acero.
Mi madre, que estaba agachada junto a mi sillón, se incorporó acercándose despacio a Don Nicolas, que perdido en su maraña de angustia no percibió ese movimiento.
“Si vuelves a tratar así a mi hijo serán dos las mujeres que huyan de esta casa”
Lo dijo de una manera átona, como quien pregunta por una calle o da el parte meteorológico, lo dejó caer sin más, y el mundo, aquella casa oscura y estrecha, la tarde de invierno con sus misterios… todo se hizo un poco más confortable.
Crecido por las alas de papel que le habían brotado a mi madre me levanté de un salto y dije antes de salir corriendo:
“De todas formas aunque supiese algo tampoco lo diría”
No dieron con ella.
Era inteligente. Sabía hacer bien las cosas. Y si no quería ser encontrada no la encontraron, a pesar de las denuncias, de los viajes de su padre, de las fotos en los periódicos.
Hasta lo más tremendo caduca.
Al cabo de unos meses la gente dejó de preguntar y la vida encontró sus cauces para continuar.
Decidí pasar más tiempo en el Colegio, practicar varios deportes, hincar codos, cualquier cosa menos presenciar como Don Nicolás trataba de reconquistar a mi madre y la casa se llenaba de flores y restos de cenas románticas, y aquellos cambios en la decoración que ella siempre propuso.
No volvió a ser el mismo.
El farmacéutico no podía soportar los renglones torcidos.
Las piezas que no encajaban.
Hizo reformas en el piso tirando la habitación de Tati y ampliando el salón.
Pareció renunciar a ella volviéndose un celoso compulsivo con mi madre, acechando fantasmas imaginarios.
Hasta despidió al ayudante de Farmacia con el que llevaba varios años trabajando.
Ir creando mi espacio fuera de aquel ambiente me daba fuerzas, las suficientes para aprovechar un encuentro fugaz con mi madre y decirle: “¿Eres feliz así? ¿De verdad vale la pena?” Ella sonrió amargamente, me puso una mano helada en la mejilla: “No te preocupes por nada, yo estoy bien” y continuó guardando la compra.
Transcurrió un tiempo difícil al que no mirábamos a la cara.
Hasta que una mañana cualquiera mi madre vino a buscarme a la salida de clase, estaba claro que algo pasaba, había salido de casa con lo puesto, y sostenía temblorosamente una hoja de papel entre las manos.
Me abrazó como si yo fuese muy pequeño y ella mi madre de antes.
Era una carta de Tati, que se las había ingeniado para que la recibiese mi madre.
Al parecer estaba bien, seguía con su jardinero, ya había cumplido la mayoría de edad y se encontraba en condiciones de contarnos que su madre había fallecido en extrañas circunstancias, pocos días antes de marcharse de casa, cuando ya lo tenía todo preparado y hasta lo había hablado a las claras con Don Nicolás.
Ella era muy pequeña, apenas tenía cuatro años, pero dos tías suyas, con las que había retomado el contacto tras su huída, la habían puesto en antecedentes.
No pudo demostrarse en su momento, pero estaba convencida del envenenamiento de su madre.
“¿Crees que puede ser posible o que lo dice para hacernos daño?” preguntó con la voz apenas audible, la cara demudada, el sol triste de otoño rozándonos los hombros en el banco donde nos habíamos sentado.
“Creo que tú ya tienes todas las respuestas”, porque no había que ser muy listo para leer el miedo en su rostro.
Me contó que hacía un tiempo, desde que las discusiones con el farmacéutico iban en aumento, que no se encontraba bien, si no bastante débil y algo mareada, él le preparaba solícito unas infusiones que sabían a rayos…
No perdimos el tiempo jugándonos el tipo como investigadores privados.
Mamá no tenía familia pero recurrimos a la de papá, que no preguntó y nos abrió las puertas.
La primera vez que el farmacéutico vino a buscarla salimos mi tío Serafín y yo con un cuchillo de rajar cerdos que todavía guardaban mis abuelos de cuando la matanza.
Le dije todas las cosas que me había guardado durante años, “esto no va a quedar así” contestó rabioso.
Amenacé con sacar a la luz las sospechas sobre la causa del fallecimiento de su primera mujer y le mentí con aplomo asegurándole que mi madre se había hecho análisis en los que habían encontrado extrañas sustancias.
No volvimos a verlo.
Sabemos que cerró la farmacia y regresó a su pueblo de origen.
Refugiados en casa de los abuelos paternos, que se desvivían por cuidarnos, igual que los dos hermanos de mi padre y sus respectivas familias, tratamos de reconstruirnos poco a poco, mirando hacia delante, todavía estábamos a tiempo de variar el rumbo, bastaba con desearlo… pero a mi madre ya no le quedaban fuerzas, y murió de cáncer antes de celebrar el primer aniversario de su nueva vida.
“Te dejo en buenas manos, pórtate como tú sabes”
Esa fue su despedida.
Lo he intentado todo con el firme propósito de no desfallecer.
A veces me tiemblan las piernas, no es fácil indagar en los recuerdos preguntándote si de verdad existió aquel tiempo de la infancia en una ciudad de interior con presencia de mar, si las imágenes no responden a un ideal que necesita ser acariciado…
Estuvieron ahí.
Éramos nosotros.
Las raíces son mucho más fuertes que la memoria. La gente que me quedaba nunca me dejó solo, siempre dispongo de una llamada, de una referencia, de una fecha en el calendario. Cuentan conmigo.
A Tatiana la ví no hace mucho, casi un cuarto de siglo después, imposible olvidar su diferencia, ese estilo inconfundible… era un día festivo, de bullicio y multitudes, me agaché ligeramente para explicarles a mis pequeñas los inconvenientes de tomar algodón de azúcar antes de comer, y mientras trataba de convencerlas noté una suave presión en el brazo, cuando levanté la cabeza ella ya había tomado distancia calle abajo, reconocí esa media sonrisa con la que me recibió la primera vez, y ví su mano larga y fina diciéndome adiós… cuando quise reaccionar ya no estaba, se había difuminado como el intenso espejismo que siempre fue.
Le deseo lo mejor, fue generosa conmigo y lo más parecido a una hermana que he tenido.
Me enseñó el túnel.
La salida.
Que nada es lo que parece.
Y nunca es tarde para empezar de nuevo.
4 comentarios
nK -
Shey -
Carmen Frías -
Rubén L. -