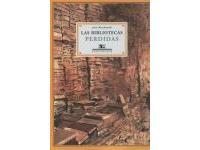"LAS SINSOMBRERO"

Lo que hubiera dado yo por conocerlas... A "Las Sinsombrero", ese colectivo de mujeres brillantes, adelantadas a su época, nacidas a finales del XIX y principios del XX, que tanto vivieron y tanto contaron, a pesar de que la Guerra Civil frustrase su carrera imparable hacia la igualdad y la libertad.
Cuando Maruja Mallo (1902-1995) cuenta en la Introducción del libro que, acompañada por Dalí, Margarita Manso y García Lorca, deciden quitarse los sombreros ("congestionaban las ideas")un día atravesando la Puerta del Sol, la gente los apedrea llamándoles maricones y reprimiendo ese gesto de rebeldía, una ya comprende que está ante un ensayo-estudio-proyecto didáctico importante, visibilizador y justo. Porque pretende dar el sitio que nunca tuvieron las artistas invisibles de la Generación del 27.
En los colegios no se estudian sus nombres, de ahí que la productora y directora Tania Balló (Barcelona, 1977) haya creado este proyecto multidisciplinar que comienza con el documental: http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/ y que supone ponerles cara, conocer su obra, sentir que algo se arruga, un pequeño puñado de entrañas conmovidas por el olvido y el exilio al que fueron condenadas injustamente.
Así conocemos a Marga Gil Roësset, (1908-1932), la joven escultora trágicamente desaparecida, incondicional de Zenobia y Juan Ramón, tremendamente tímida pero capaz de utilizar como material el granito, lo que requería de talento y una asombrosa técnica.
A Concha Méndez (1898-1986), de quien dicen que su actitud vital hacía que la gente quisiera ser su amiga, campeona de natación, poeta, guionista, dramaturga, editora, impresora, la novia adolescente de Luis Buñuel... el documental muestra una grabación en la que Concha es entrevistada por su propia nieta y ella hace gala de una memoria y humor extraordinarios.
De Maruja Mallo ya he adelantado pinceladas al principio de esta entrada, pero se puede, se debe decir, que fue la mujer más original y transgresora de la España de los años veinte y treinta. En la famosa Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid coincidieron en 1922 dos de las mejores pintoras de la historia artística española: Maruja Mallo y Remedios Varo.
Ángeles Santos murió en 2013 a los ciento dos años, tuvo una vida familiar nómada puesto que su padre era funcionario de Hacienda e inspector de aduanas, importante pintora, reconocida como "niña genio",víctima de un mundo interior fuera de su tiempo, llegó a destruir sus primeras obras y dedicarse a una pintura más costumbrista, cedió para sobrevivir.
La más conocida de todas las mujeres que se presentan entre "Las Sinsombrero" es María Zambrano (1904-1991), Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, primera mujer en recibir el Premio Cervantes, con una Fundación que recoge su legado en Vélez-Málaga, lugar dónde nació. Pero no recibe el alcance necesario lo que para la historia del pensamiento filosófico e intelectual representa la figura de Zambrano, pieza indispensable para entender la evolución del pensamiento occidental del siglo XX. Pese a ello, de no ser por imperativo deseo particular de algún docente, no se estudia en las Universidades. "Más la vida necesita de la palabra; si bastase con vivir no se pensaría, si se piensa es porque la vida necesita de la palabra"
De María Teresa León (1903-1988) qué se puede decir que ella no haya contado ya en su magistral libro "Memoria de la Melancolía", ese fiel reflejo del exilio, una historia tan cálida y a la vez tan terriblemente desoladora. Ese libro termina así: "Aún tengo la ilusión de que mi memoria del recuerdo no se extinga, y por eso escribo en letras grandes y esperanzadoras: Continuará". Cuando por fin pudo regresar a sus raíces, bajar de ese avión del que solo recordamos a Alberti con su melena blanca al viento del Madrid que los recuperaba, ya era demasiado tarde para Mª Teresa, aquejada de Alzheimer no pudo identificar el ansiado momento, fue internada en la Residencia donde falleció poco después. Feminista, activista, ensayista, escritora, dramaturga, una de las personalidades más silenciadas y más importantes de la historia contemporánea española. Lo dejó todo por el poeta, un matrimonio carcelario, unos hijos, en una época en que la sumisión femenina formaba parte de la dote y estructuraba el mundo. Mª Teresa fue expulsada del Sagrado Corazón por querer estudiar Bachillerato y leer libros prohibidos. Se empieza a alejar de imposiciones a través de la escritura, relatos que firma bajo seudónimo y artículos con una clara vocacón de justicia social. En 1930 conoce al que será el gran amor de su vida, Rafael Alberti, la proclamación de la Guerra civil los sorprende en Ibiza, deben esconderse en el monte y vivir allí durante veinte días. Ya en Madrid ella, como personaje del panorama intelectual, se erige como una figura combativa y socialmente implicada:"La cultura es un arma que debe ser utilizada para convencer al pueblo de la necesidad de defender la democracia y la libertad ante el fascismo". Se le encomendó la protección de algunas de las obras más importantes del patrimonio artístico español que se encuentran en el Museo del Prado. Para ponerlas a salvo de los bombardeos empieza un tortuoso recorrido por los caminos de España. Aguantaron en la resistencia madrileña hasta 1939, en Argentina nace, dos años después, su hija Aitana. Mª Teresa León publicó en sus años de destierro más de dieciocho obras de distintos géneros. "Estoy cansada de no saber dónde morirme. esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos?".
Rosa Chacel (1898-1994), Vallisoletana, sobrina-nieta de Zorrilla, educada por su madre en casa, nunca fue a la escuela debido a su delicada salud, de carácter reservado, discípula de Ortega y Gasset, irrumpe en el panorama novelístico (patriarcado absoluto) proponiendo una prosa diferente y rompedora, atreviéndose además con la poesía, el ensayo y la crítica. Pasó grandes penurias económicas en el exilio, aunque no por ello dejó de trabajar en sus escritos, sintió profundamente el fracaso del proyecto de la República en el que tanto creyó, pero no llegó a tener nunca nostalgia de un país al que ya no reconocía. Regresó en 1970 y le concedieron diecisete años después el Premio Nacional de las Letras.
La exaltación de la amistad en sus obras es un rasgo frecuente de todas estas autoras, capaces de crear un espacio común de fraternidad compartida.
Ernestina de Champourcín (1905-1999). A pesar de que Gerardo Diego la consagrara incluyéndola dentro de su antología: "Poesía española contemporánea" (1934) es una poeta desconocida. Vasca, de orígenes aristocráticos, educación bilingüe y refinada cultura, lectora precoz y apasionada descubre en las letras al autor que años después se convertiría en maestro y amigo: Juan Ramón Jiménez. De carácter autónomo y fuerte, comienza a publicar a los dieciocho años y frecuenta círculos políticos y sociales poco relacionados con su entrono. Surge en ella un incipiente feminismo del que reniega en alguna entrevista posterior pero que la identificará siempre. "¿Por qué no podemos ser nosotras, sencillamente sin más? No tener nombre, ni tierra, no ser de nada ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios".
Josefina De La Torre (1907-2002).La única actriz del grupo, su legado poético se desvaneció durante años pese a no exiliarse nunca. Mujer polifacética, nacida en Canarias, moderna e idependiente, absolutamente ignorada como miembro indiscutible de la Generación del 27. Multidisciplinar: soprano, compositora, guionista, actris de doblaje... Publica en 1927 su primer libro de poemas apadrinado por Pedro Salinas. Participa activamente en la vida social del Madrid de los años 30 debutando como soprano en el teatro María Guerrero en 1934. En la década de los 40 consigue ser la primera actriz de la Compañía María Guerrero a la vez que da sus primeros pasos en la gran pantalla, no estando solo delante de la cámara, sino ejerciendo como ayudante de dirección y guionista. En 1946 funda con su marido, también actor, la Compañía Comedias, que estrenará quince obras teatrales, después trabajó en las compañías de Núria Espert y Amparo Soler Leal. Conocida pero no popular, ya nadie recuerda que esa mujer elegante y bella fue una poeta de vanguardia.Hace su última aparición en la serie Anillos de Oro en 1983. Fue la última voz poética del 27.
Estas son todas las mujeres que aparecen en el documental y configuran el grupo más notable de "Las Sinsombrero". Podrían ser muchas más (Consuelo Berges, Mercedes Lobo, Amparo Posch, Lucía Sánchez, Matilde Marquina...) pero nunca menos... son ellas como bandera de una época que cambiaría el rumbo de su tiempo. Un tiempo privilegiado en parte, de ebullición cultural y política, un tiempo creativo en el que coincidieron grandes figuras intelectuales y generaron un mundo que se expandía sin remedio hacia la luz. Finalmente las circunstancias no las acompañaron, pero jamás se rindieron, como dice la autora del libro y el documental, consiguieron ser ellas mismas en medio de una sociedad que tardó en aceptar que debía mirarlas cuando ya no pudieron negar su existencia.
Un fragmento de historia colocado sobre nuestra mesa con cuidado. Hay que abordarlo, por justicia histórica y por los retazos de memoria de los que todas y todos estamos hechos.
Este proyecto debería entrar dentro de los programas educativos formales, explicarles a los chicos y chicas que hay varios tipos de exilio, y que, por el hecho de nacer mujeres, "Las Sinsombrero" no aparecen en los libros de literatura. Por eso, qué menos que asomarse a este trabajo pulcro, bien elaborado, con la veneración dispuesta para aprender.